Introducción: Presento un análisis basado en la obra de Esther Díaz "Postmodernidad" sobre el papel del conocimiento científico en la sociedad, las características
de las concepciones sobre el conocimiento de la naturaleza a través del tiempo;
y de otro modo, como el conocimiento y
la ciencia tanto en la antigüedad, medioevo, la modernidad e incluso hoy en la
posmodernidad con la posciencia ha tenido grandes implicaciones en la cultura humana,
al estar tan relacionada con el poder, la ética, inserción histórica y en la
actualidad, con el mercado multinacional.
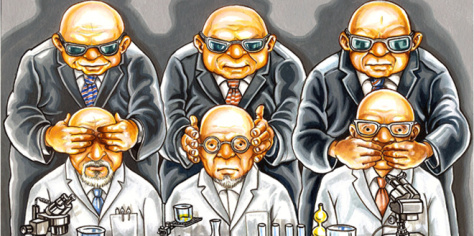
Todo el
conocimiento científico a lo largo de la historia es finalmente materia de
reflexión en el siglo XVII, cuando todas las ciencias naturaleza y/o
experimentales toman un auge espectacular. Quien se encarga de hacer esta
reflexión es efectivamente la Filosofía de la Ciencia o conocida también como
Epistemología. La epistemología formalista (tradición heredada) en realidad
solo hace justificación lógica y reconstrucción racional de las teorías
científicas) sin llegar a
considerar su relación con las prácticas sociales e históricas; con las fundamentaciones
que se separan de dicho monismo metodológico se presentan corrientes que nos
invitan hacer uso de una Postepistemología
histórica social que “toma en
cuenta las estructuras formales de las teorías científicas y las relaciona con
las inserción humana e histórica” (p.18)
La
tradición antigua afirmaba que toda aproximación al saber era una aproximación
desinteresada, sin embargo es importante acentuar que tanto el saber cómo el
poder han sido fenómenos relacionados a lo largo de la historia humana. Es
fácil darnos cuenta como los grupos hegemónicos de poder se suelen apoyar de
edificaciones teóricas ideales que dan fundamento a su praxis. La filosofía
Platónica, Aristotélica, e incluso los primeros atomistas, nos muestra una
realidad que responde a una necesidad racional, una realidad que tiende a un
fin y donde el hombre queda subordinado a ideas rectoras superiores, es
decir que consiste en una teoría de orden jerárquico y con gran necesidad
lógica que responde a una praxis jerarquizada, dividida y ordenada. Por otro
lado nos encontramos con la tradición Sofista y Epicúrea, que muestran una cara
escéptica al dogmatismo filosófico, a su orden racional y su necesidad
absoluta; con Epicuro se introduce el azar, el desorden de la realidad a través
de su teoría atómica y con eso una realidad libre, pues ya “la armonía racional
no es eterna” (p.34).
En el
Medioevo la idea de Dios como regidor del destino humano, se traduce al sistema económico social en el sistema
feudal, el señor feudal como protector de su
siervo; también la filosofía medieval es una justificación de una
práctica jerarquizada de poder. En la modernidad con Newton se inicia un
dogmatismo científico en torno a las leyes absolutas y necesarias, que se
traducen también en la visión ética con Kant y el deber moral racional que “pretendía
encerrar lo caótico dentro de los límites de la objetividad temporal” (p. 18),
pero ya en la Posmodernidad se acepta la inestabilidad, el caos, los procesos
irreversibles, dejando de lado el absolutismo moderno, y lo más característico
es que ciencia y ética quedan escindidos, y aceptan la reflexión ética nada más
como instancia.
La
reflexión ética debe estar desde el
inicio del proceso científico; la ciencia ha tenido repercusiones gigantes en
la sociedad; los nuevos conocimientos de ingeniería genética, desarrollo
bélico y tecnología consumista suelen ser los mejores invertidos; mientras que "las investigaciones sociales, resultan poco rentables, por ser incómodas” (p.
23). Hoy la tecnología ocupa el lugar de verdad – poder, y las investigaciones
se realizar en función de su aplicación a la realidad, su eficacia se mide por
parámetros económicos establecidos por las leyes del mercado multinacional. La reflexión filosófica de la ciencia es una tarea totalmente
necesaria, porque cuestiona las prácticas científicas y sus implicaciones en la
historia social, cuestiona su valor y su naturaleza, y de ese modo su relación
con las demás instituciones sociales como es el mercado multinacional, la
educación y el derecho.
Elena Pacas
Bibliografía
Díaz, E. (2005). Postmodernidad.
Biblos.
Comentarios
Publicar un comentario